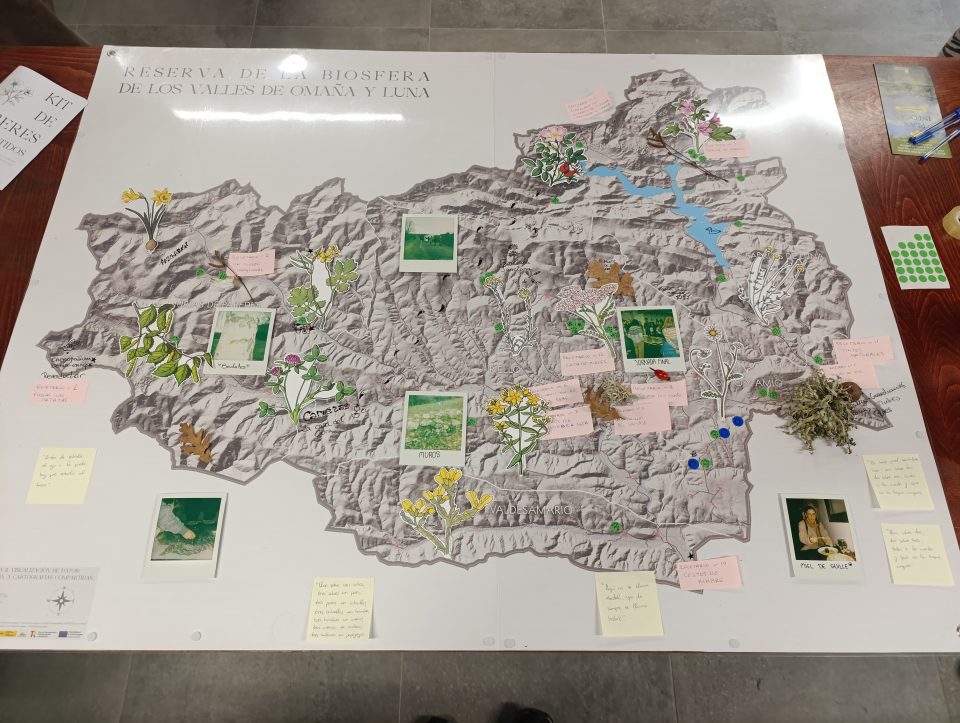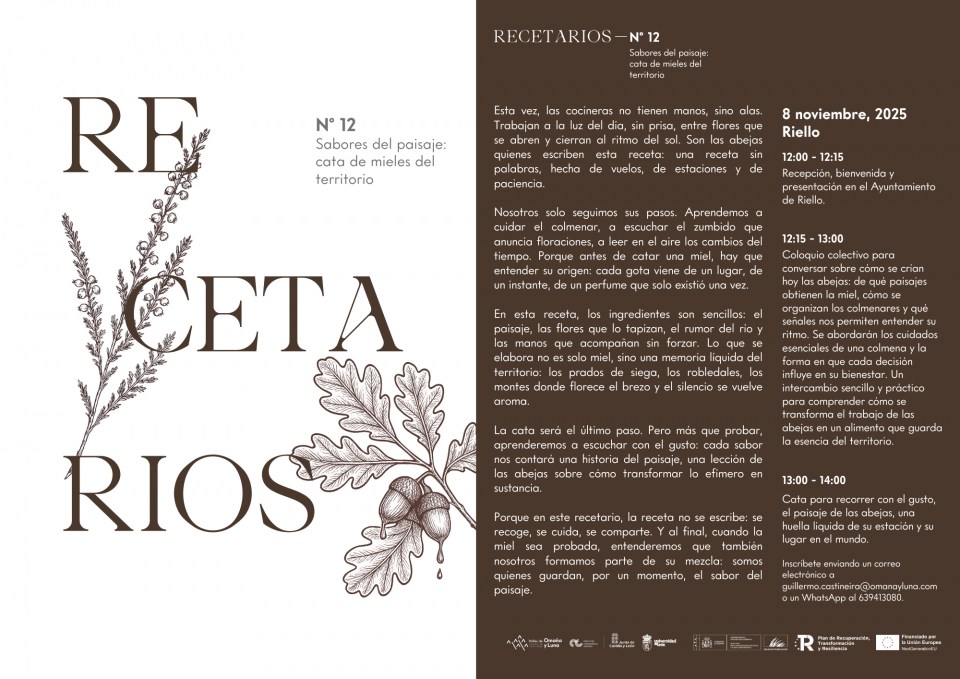Recetario No. 6: Tejiendo el Paisaje: Construcción de una Sebe

El pasado sábado 29 de marzo, aprovechando los primeros días de sol que nos trajo la primavera, nos reunimos en la Iglesia de La Omañuela para recuperar algo más que una técnica: un eslabón esencial de la cultura campesina de Omaña y Luna. A las once de la mañana, con las manos dispuestas y el oído atento, comenzamos el taller «Tejiendo el paisaje: construcción de una sebe», un acto de reencuentro con la sabiduría que el territorio aún guarda en voz viva.
En Omaña, las sebes se llaman «cierros», y más allá de su función práctica —delimitar fincas, contener el ganado, proteger los huertos— son el reflejo de una forma de habitar, de entender el tiempo, de trenzar cultura y paisaje con las manos (os dejamos aquí un breve tutorial para aprender a construirlos). De la mano de Elicio Melcón De La Calzada, heredero de una sabiduría tejida a golpe de experiencia y memoria, entramos en un universo donde cada rama tiene un porqué, y donde construir una sebe es también escuchar al suelo, al clima, al ganado y al bosque.
Elicio no solo nos enseñó cómo colocar las estacas, las ripias, las viras o los vilortos —esas palabras que ya suenan a otra época—, sino que nos regaló un mundo. Un mundo en el que aún se entiende que los nutrientes no vienen en sacos, sino que circulan entre los prados de siega y los de diente, en el que el fuego se usaba para limpiar y renovar, no para destruir, y donde el respeto al monte se traducía en prácticas concretas de reciclado natural, sostenibilidad y equilibrio.
Nos habló del sistema de veceras, del calendario del trabajo comunal, de cómo las gentes de antes sabían cuándo debía entrar y salir el ganado de cada parcela, y cómo ese conocimiento colectivo estaba entrelazado con los ritmos de la tierra. Habló también del abandono, de lo que desapareció y de lo que aún podemos salvar. “Una sebe tres años, tres sebes un perro, tres perros un caballo, tres caballos un hombre, tres hombres un cuervo, tres cuervos un milano, tres milanos un papagayo” —nos recitó, y en ese dicho popular resonó el eco de generaciones que sabían contar el paso del tiempo con cercados.
Pero este taller no fue solo una clase ni una jornada de trabajo: fue un acto de cuidado, una forma de reparar los hilos del paisaje, de mirar las sebes no como vallas, sino como tejidos vivos que conectan parcelas, especies, estaciones y personas. Las sebes, al final, saben de biodiversidad mucho antes que nosotros: dan refugio a pájaros, a reptiles, a insectos, y hacen de puente entre lo que parece separado. Son bordes que unen, no que dividen.
Hoy, cuando tanto hablamos de sostenibilidad, de transición ecológica, de economía circular, mirar hacia atrás puede ser también una forma de avanzar. Porque los sistemas tradicionales de manejo del suelo, lejos de ser una reliquia, son un ejemplo concreto de cómo vivir de la tierra sin agotarla, de cómo aprovechar sin explotar, y de cómo dejar crecer sin abandonar.
«Tejiendo el paisaje» fue eso: una jornada de reencuentro, de palabras que se pegan a las manos, de cortezas y memorias. Una invitación a mirar el campo no como un recurso, sino como un saber compartido. Y como toda buena labor campesina, no acaba aquí: seguirá en cada cierro que renazca, en cada rama que prenda, en cada mirada que entienda que la biodiversidad también se construye con paciencia, humildad y comunidad.
Somos Agua II cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.







- Elicio clavando las primeras estacas.
- Colocando las viras sobre las estacas.
- Anudando un vilorto.
- Detalle del vilorto. Se aprecian dos vueltas de nudo y la parte final encajada bajo la vira.
- Avance del cierro.
- Primeros metros del cierro ya terminados.
- Vista general del cierro.