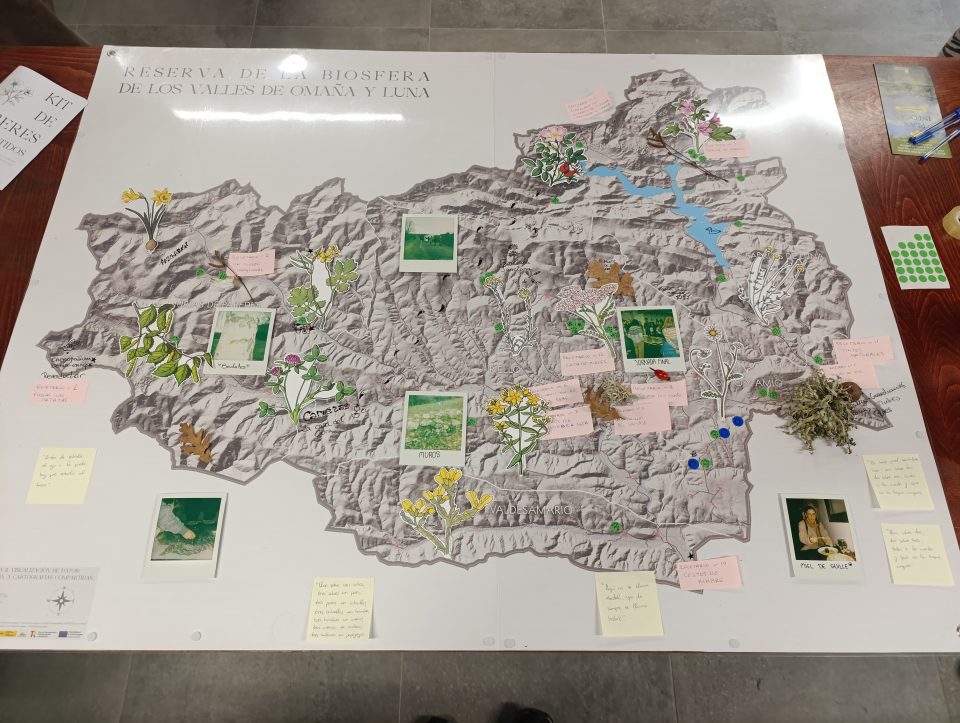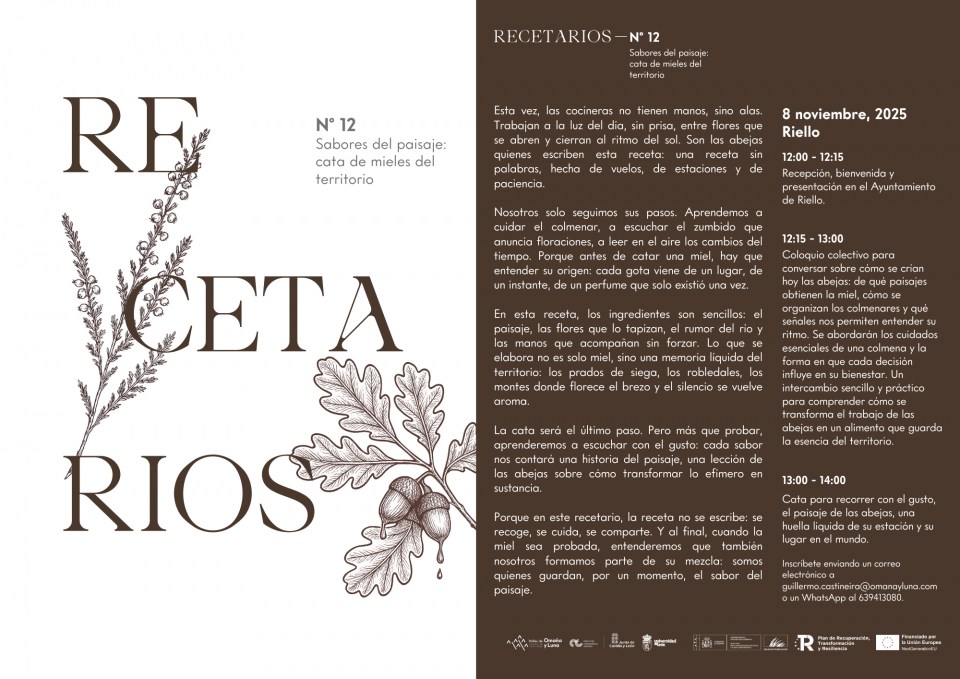Recetario No. 7: Tejiendo el Paisaje: Construcción de un Muro de Piedra Seca

La tarde del pasado sábado 29 de marzo, acompañados del rumor de agua del Omaña anunciando la primavera, nos reunimos junto a la Iglesia de La Omañuela a las 4 de la tarde para reencontrarnos con uno de los oficios más antiguos y nobles del mundo rural: hacer pared.
Porque aquí, en estos valles, no se habla de levantar muros ni de construir cerramientos: se hace pared, con el mismo respeto con el que se cuida la tierra. Hacer pared es un acto de escucha, una conversación con las piedras, una forma de escribir en el paisaje sin alzar la voz.
Este recetario no fue solo una lección técnica, sino un homenaje a una sabiduría callada y persistente, tejida a fuerza de observar, probar y volver a empezar. Aprendimos que las piedras también beben, y que si una piedra “bebe para fuera” —es decir, si su forma dirige el agua hacia el exterior— hay que retirarla, porque con el tiempo esa gota insistente puede volcar toda la pared. Solo se dejan las que beben para dentro, o las que descansan planas, como si también ellas supieran encontrar su equilibrio en comunidad.
Nos hablaron de los tipos de pared: la que se construye para contener la tierra de un bancal, sencilla y de una sola cara visible, y la que delimita fincas o prados, más alta, con dos frentes bien definidos. En ambos casos, cada piedra se orienta con mimo, dejando la cara buena a la vista, no por vanidad, sino por respeto a quien camina el campo.
Entre las manos ásperas de quienes aún recuerdan, revivimos refranes que encierran siglos de técnica: “Una sobre dos, dos sobre una, todas a la cuerda y que no la toque ninguna.” Así se colocan las piedras: buscando el equilibrio, encajándolas sin forzar, como quien construye una relación duradera. También aprendimos a rajear, a meter pequeñas piedras planas en las grietas, como quien acomoda palabras en los silencios.
La pared seca es una técnica de mampostería, es decir, no se talla la piedra, se trabaja con lo que da el monte, con formas irregulares que, sin embargo, encuentran su sitio con ayuda de la mirada atenta de quien las coloca. En la sillería, más típica de construcciones tradicionales como viviendas, pajares y cuadras, se tallan las caras para hacerlas encajar, buscando una perfección más uniforme y utilizando el barro como argamasa (por tanto, no podemos hablar de piedra seca).
Aprendimos también que, en algunos casos, cuando el terreno lo requiere, se construye la “pared a la rajuela”, una técnica que dispone las piedras en posición vertical. Este sistema, típico en presas, puertos de riego o bancales húmedos, permite que el agua se drene mejor y ejerza menos presión sobre la estructura, reduciendo el riesgo de vuelco. Es otro ejemplo más de cómo la tradición sabía adaptarse a la lógica del agua, del suelo y del tiempo, sin necesidad de planos ni complejos teoremas.
Y entendimos, también, que hacer pared no es solo colocar piedra sobre piedra. Primero hay que “echar el ojo a dónde va la piedra, y solo después echar el ojo a la piedra misma”. Porque el paisaje manda, y las piedras no son piezas, sino compañeras de un trabajo que requiere paciencia, intuición y respeto.
Nos advirtieron de los atajos: la técnica del hacer a la ganancia, que consiste en montar deprisa sin asentar las piedras, y que obliga a usar cemento para que no se caiga. Pero eso ya no es pared seca, nos dijeron, eso es otra cosa. La pared seca, la de verdad, no necesita más que las propias piedras, el suelo y el saber de las manos. Cuanto más se profundiza en el terreno, mejor asienta. Cuanto más se escucha a cada piedra, más tiempo dura lo construido.
Así, entre momentos compartidos, manos compañeras y el canto de algún trepador azul desde el robledal, fuimos aprendiendo a leer la tierra de otra manera. Porque hacer pared no es levantar una barrera, sino tejer el paisaje con hilos de piedra y memoria.
Terminamos con las manos ásperas, pero sabiendo que cada piedra que colocamos era también una forma de volver a casa.
Somos Agua II cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.



- Estado inicial de la pared sobre la que trabajamos.
- Vista general del tramo de pared restaurado.
- Vista en detalle de la colocación de las piedras siguiendo la técnica de la pared seca.