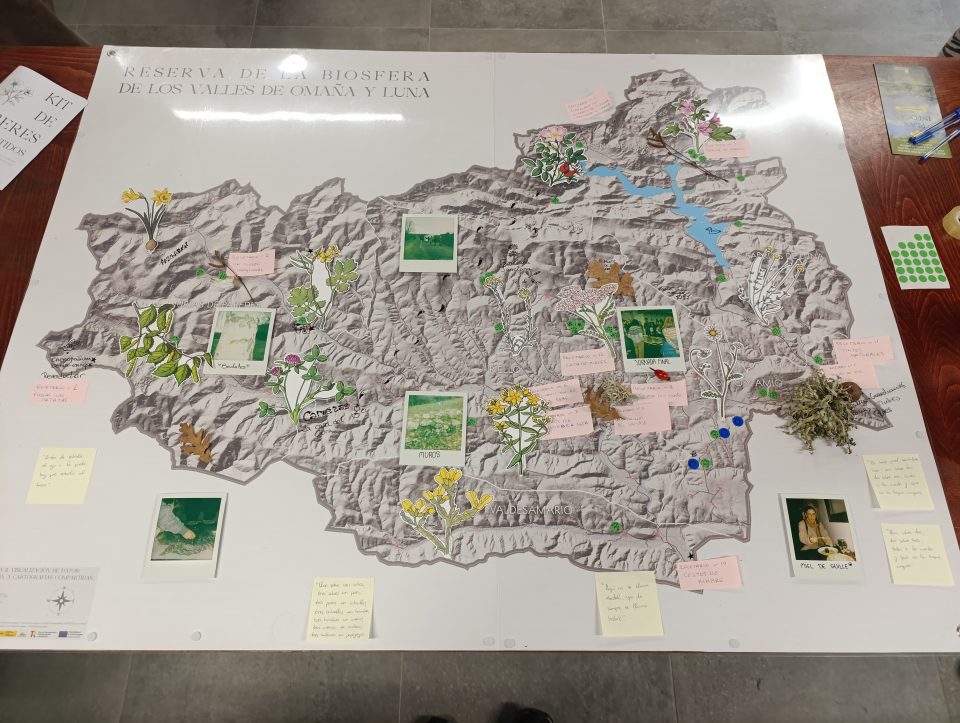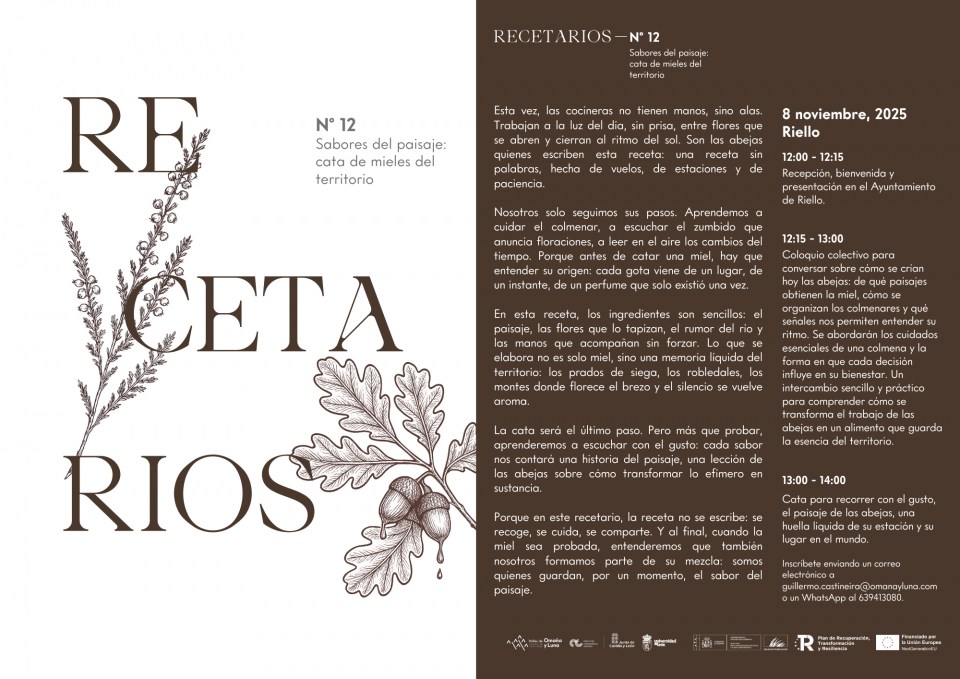Recetario No. 10: Cestos de mimbre y el arte de tejer con plantas
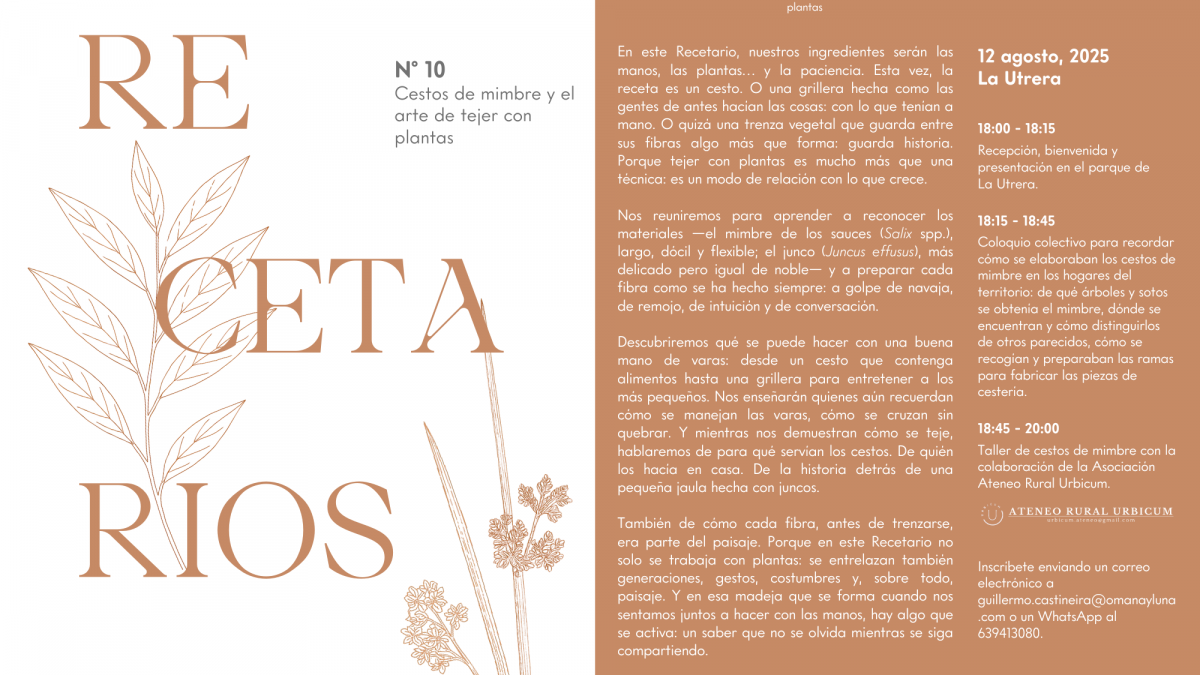
El pasado martes, 12 de agosto, el parque de La Utrera fue el escenario de un viaje a través de fibras, manos y memoria. Bajo la sombra de los árboles, y con la brisa de verano colándose entre las hojas, celebramos un nuevo capítulo de nuestros recetarios: un taller para aprender —o recordar— el arte de tejer con plantas, en especial la elaboración de cestos de mimbre al modo tradicional.
La guía de esta jornada fue Macu, apasionada de la artesanía popular, que nos abrió su mundo tejido a base de vegetales: desde cestos de escoba cosidos con hilo o zarza, hasta los de centeno, hojas de maíz, zarcillo o espadaña. Pero el corazón del taller estuvo en el mimbre, esa vara flexible y resistente que nace de los paleros (Salix alba) y que, en manos expertas, se convierte en cestos para todos los usos y tamaños.
El proceso comenzó con un gesto ancestral: formar una cruz con ocho varas de palero, cuatro atravesadas sobre las otras cuatro, para después coserlas con varas más finas y largas, siempre del año, evitando así que se resquebrajen. Macu nos mostró las dos grandes formas de trabajar el mimbre. El mimbre blanco —recolectado en verano, cuando los paleros aún visten hojas— se pela con un sencillo pelador artesanal: una rama gruesa rajada en dos por la base, por la que se pasa la vara hasta dejarla desnuda, clara y uniforme. El mimbre con corteza, más habitual antaño, se recogía en invierno, con menos savia, se dejaba secar al sol y se remojaba después para devolverle la flexibilidad antes de tejerlo.
Tejer la base del cesto es un baile de varas: primero, con dos varas se cruzan los radios de cuatro en cuatro, dando dos vueltas; luego, de dos en dos, y finalmente, uno a uno, abriendo el cesto poco a poco para evitar que las varas se partan. Cuando una vara se agota, otra la sustituye exactamente en su lugar, cortando el sobrante para seguir la trama sin interrupciones. Al llegar al borde de la base, se inserta una vara en cada radio, doblándola con mimo (y con la ayuda de una muesca hecha con navaja) para evitar que se rompa, y se atan provisionalmente para trabajar con más comodidad.
En el borde, el tejido se refuerza con tres varas en lugar de dos, ganando resistencia frente al desgaste. Desde ahí, el cesto comienza a crecer en altura, siempre siguiendo el mismo patrón de tejido, hasta alcanzar la boca. Para el remate superior, se emplean varias varas que se enroscan con fuerza, creando un cierre robusto y estético. El asa, formada por dos varas adicionales en cada punto de inserción, se trenza con firmeza antes de fijarla en el lado opuesto, asegurando así un agarre sólido y duradero.
Macu no dejó de recordarnos que en este oficio “te dejas las manos”, pero también que cada cesto es un pedazo de historia viva: un objeto útil, hermoso y nacido del diálogo entre la naturaleza y la habilidad humana.
Como en todos nuestros recetarios, la jornada no fue solo una lección técnica, sino un acto de comunidad. Entre varas, risas y anécdotas, tejimos algo más que mimbre: reforzamos los lazos que nos unen al territorio y a sus saberes. Y salimos de allí con la certeza de que, mientras haya manos dispuestas a trenzar, esta tradición seguirá viva.
Somos Agua II cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.









- Algunos de los asistentes al recetario.
- Macu enseñando las varas que utiliza para hacer sus cestos.
- Las manos de Darío comenzando un cesto con ayuda de Macu.
- Aurora recordando la forma en la que su padre comenzaba los cestos.
- Manos trabajando juntas alrededor de la mesa, como en los antiguos calechos.
- Darío avanzando en la base del cesto.
- Macu colocando las varas que servirán de radio para comenzar a tejer los laterales.
- Detalle del lateral parcialmente tejido.
- Macu rematando el cesto construido entre todos.